BUSHIDO, EL CÓDIGO ÉTICO DEL SAMURÁI
De la lectura del texto cuya ficha se encuentra al final,son los extractos que se incluyen en esta publicación, son una mezcla de citas textuales con frases y/o párrafos introductorios.
He de agregar que mi expectativa inicial sobre este libro era encontrar ideas que invitaran a la reflexión profunda sobre los valores que sustentaron a la clase privilegiada del Japón antiguo, sin embargo no hay tal; el texto es una descripción - rica en detalles - de lo que era la formación y vida de un samurái; por ello complemento la lectura con artículos diversos para enriquecer el contenido de cada uno de los valores mencionados en el libro.
Acerca del Autor
Como aparece en el libro:
INAZO NITOBE
(1862-1933)
Bisnieto de estratega militar, nieto, hijo y sobrino de samurais, aprendió artes marciales al tiempo que estudiaba ingeniería agrónoma y relaciones internacionales en universidades de Japón, Estados Unidos y Alemania.
Escritor prolífico, educador, diplomático y político y abogado a favor del Esperanto, en 1920 fue nombrado Subsecretario de la Sociedad de Naciones y en la década de 1930 trabajó en pro de la distensión entre Japón y Estados Unidos.
Una biografía muy completa puede leerse en el siguiente vínculo: Nitobe Inazio.
Bushido como sistema ético.
El autor afirma que el Bushido tiene su origen en la caballería, usa la palabra Bu-shi-do cuyo significado literal es militar-caballero-caminos: los modos que los nobles guerreros deben observar, tanto en su vida diaria, como en su profesión; en una palabra, los "preceptos de la caballerosidad".
El bushido, es, pues, el código de principios morales que los caballeros debían o aprendían a observar.
Es un código no enunciado ni escrito, que posee, en cambio, la poderosa sanción de hechos verdaderos, y de una ley escrita en las fibras del corazón.
Fue un producto orgánico de décadas y siglos de experiencia militar. (de modo que) no se puede señalar ningún tiempo ni lugar definido para su fuente primera. (...) su origen puede, cronológicamente, identificarse con el feudalismo. En Japón su aparición coincide con la subida al trono de Yoritomo, al final del siglo duodécimo.
En japón, la clase profesional de los guerreros adquirió posición prominente, se les conoció como samurai, que literalmente significa guardia o acompañante. (...) una raza ruda, toda masculina, de fuerza bruta, llamados a recibir grandes honores y numerosos privilegios, pero también grandes responsabilidades.
Fuentes del Bushido
Varias son las fuentes del Bushido en Japón:
El Budismo aportó la tranquila confianza en la suerte, la sumisión pacífica ante lo inevitable, la compostura estoica frente al peligro o la calamidad, el desdén hacia la vida y la familiaridad con la muerte.
El Sintoísmo aportó la lealtad al soberano, la veneración a la memoria de los antepasados, el amor filial, (...) La teología sintoísta cree en la bondad innata y en la pureza cuasi-divina del alma humana, (...) Los dogmas del sintoísmo: Patriotismo y lealtad. El sintoísmo imbuyó en el bushido la lealtad al sob erano y el amor al país.
Colocado ante un santuario sintoísta para la adoración, el devoto ve su imagen reflejada en la brillante superficie del espejo, así el acto del culto equivale al viejo consejo délfico: conócete a tí mismo.
Las doctrinas éticas de Confucio, principalmente los enunciados de las cinco relaciones morales entre amo y servidor, (gobernante y gobernado), padre e hijo, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, y entre amigos. (...) El carácter tranquilo, benigno y sabio en su manifestación verbal, de sus preceptos político-morales, se adaptaba exactamente a los samurái.
Mencio ejerció inmensa autoridad sobre el bushido. Sus teorías enérgicas y muchas veces democráticas se avenían extraordinariamente a los espíritus sentimentales y hasta fueron peligrosas y subversivas para el orden social existente.
En cuanto al conocimiento, el bushido trató ligeramente al puro conocimiento, se buscaba como un medio para la adquisición de la sabiduría. (...) el conocimiento se identificaba con su aplicación práctica a la vida.
Rectitud o Justicia
El más poderoso precepto en el código samurai.
Rectitud es la facultad de decidir cierta línea de conducta, de acuerdo con la razón, sin titubear; morir cuando es justo morir; matar, cuando se debe matar. (...) Recitud es el esqueleto que presta firmeza y mantiene la estatura.
Mencio llama a la benevolencia espíritu del hombre, y la rectitud su camino. (...) La rectitud, según Mencio, es un camino recto y estrecho, que el hombre debe tomar para recuperar el paraíso perdido.
Sé honrado en tus tratos con todo el mundo, cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la que surge de ti.
La rectitud es hermana gemela del valor; Inazo sostiene que una desviación ligera de la rectitud conduce a la recta razón [Giri]; que -en una primera aproximación, se refiere al deber que se debe cumplir según la opinión pública.
En sus sentido original, la recta razón nos pide y ordena que hagamos <cumplamos> nuestro deber.
El Giri -entendido como la necesidad de obrar rectamente, aunque el deber sea oneroso- es un severo vigilante que obliga a la realización de la tarea.
Anselmo de Canterbury afirma que La verdad [del pensamiento] no es otra cosa que la rectitud”. (...) un aspecto particular de esta idea de rectitud: el que se cumpla el deber. Es decir, el fin para el cual se nos otorgó una facultad como es la de pensar (nobis datum est). (...) la rectitud se da cuando se piensa algo sobre los datos obtenidos a través de los sentidos. [la rectitud como hacer lo que debe]
Respecto de la justicia, Nitobe no la define ni la explica; en una mirada rápida a los contenidos de Internet la podemos encontrar como el valor supremo del derecho, como virtud suprema que se cultiva a través del cumplimiento del deber en el ámbito de la conciencia, como el valor que invita a obra y juzgar teniendo por guía a la verdad y dando a cada uno lo que le pertenece; en fin, vasto es el campo de significados para este concepto.
Valor, facultad de la audacia y del sufrimiento
Confucio la define por su contrario: Conocer lo que es justo, dice, y no ejecutarlo, arguye falta de valor. En su forma positiva, la definición sería: El valor consiste en hacer lo que es justo.
Platón define al valor como el conocimiento de las cosas que un hombre debe temer y de las que no debe temer.
Al referirse al "Valor", Nitobe combina tanto el valor moral como el valor físico; asocia al valor con cualidades del espíritu como la fortaleza, la bravura y la impavidez; cualidades que pueden desarrollarse por el ejercicio físico y el ejemplo, agrega que el aspecto espiritual del valor se manifiesta en la compostura, la tranquila presencia del espíritu. La tranquilidad es el valor en reposo, es una manifestación estática del valor , así como los actos audaces son una manifestación dinámica. Un hombre verdaderamente valioso está siempre sereno, jamás es cogido por sorpresa; nada perturba la ecuanimidad de su espíritu.
Un espléndido complemento para la descripción de Valor de Nitobe la ofrece Sánchez Hernández en su artículo "Análisis filosófico del concepto valor" en donde habla de los elementos que, a su juicio, se han de tomar en consideración al
hacer un análisis de concepto general de valor. Los aborda uno a uno por separado y en su interrelación. Plantea que el
mayor peso dentro del concepto “valor” recae en el elemento significación.
Hace una propuesta de concepto general de valor con dos variantes atendiendo a si
se asume como valor solo la significación positiva, o también la negativa. Argumenta que existen diferencias entre el concepto general de valor y los
múltiples conceptos particulares para cada zona o dominio axiológico, y que la
mayor diferencia radica en el grado de generalización. Conceptualiza valores
pertenecientes a zonas o dominios axiológicos particulares como los ético
morales, político ideológicos, científico tecnológicos, artístico estéticos,
de uso, históricos y terapéuticos.
Benevolencia
La voluntad o deseo de hacer el bien al otro, de querer lo bueno o beneficiar con nuestra acción a otras personas se denomina benevolencia. Pinedo Cantillo
Cuando el valor alcanza su mayor altura se hace equivalente a la benevolencia, sentimiento de compasión, amor, magnanimidad, afecto hacia los demás, simpatía, que fueron siempre consideradas como las virtudes supremas, los más altos de todos los artributos del alma humana. La benevolencia se estima como una virtud regia en un doble sentido: como el primero entre los varios atributos de un noble espíritu y como esencial en la profesión de los príncipes.
Confucio como Mencio repiten que el requisito supremo de un dominador de hombres está en la benevolencia!
La benevolencia era una virtud tierna, maternal. La inflexible rectitud y la austera justicia eran particularmente masculinas, la gracia tenía la amabilidad y persuasividad de una naturaleza femenina. Se (les) advertía que no incurriesen en la caridad indiscreta, sin sazonarla con justicia y rectitud. Masamune los expresa con precisión en su aforismo "La rectitud llevada al exceso se petrifica en rigidez; la benevolencia, practicada sin medida, se funde en debilidad".
De acuerdo con Mencio, la benevolencia somete a su dominio cuanto se opone a su poder, (...) Dice también que el sentimiento de conmiseración es la raíz de la benevolencia, un hombre benévolo piensa siempre en los tristes y miserables.
La benevolencia con el débil, el oprimido o el vencido, fue siempre alabada como particularmente digna de un samurái.
El samurái no tiene motivos para ser cruel. No necesita demostrar su fortaleza: su compasión nace de su fuerza.
De este “valor de la concordia” se ocupa Lara Nieto; afirma que el nombre de benevolencia que debe formar hoy parte del ethos democrático y merece ser incorporado por todos los medios en el proceso de socialización. En el centro de la radicalidad ética hay que apelar a la benevolencia que habría de ser incluida a modo de injerto en el corazón de la justicia. Los rasgos de esta virtud política de raíz ilustrada son principalmente los siguientes: un deber que promueve el bien común incluso cuando no se espere una retribución; un entusiasmo natural por el bien público a modo de pacto natural originario; una constante inclinación a mantener una acción generosa humanitaria universal; una instancia desiderativa que, desde una antropología optimista, rechaza el egoísmo como estructura última del ser humana y tiende de manera constante a la concordia con todos los agentes racionales; una suerte de civilidad que brota de un justo sentimiento de los derechos comunes de la humanidad y de la igualdad natural que hay entre los hombres de la misma especie; una virtud social de la compasión; una virtud política de la cooperación y del compromiso que acompaña e implementa siempre a la justicia como su auxiliar necesario, impulsando primero acciones para que lo justo se haga presente y proyectando después nuevos objetivos. Desde esta dimensión ético-social de la virtud ilustrada de benevolencia podrá afrontarse con mayor plausibilidad la humanización que es hoy tan necesaria.
En su obra De legibus naturae disquisitio philosophica (1672), Cumberland concibe la benevolencia como aquella virtud que, al mismo tiempo que promueve el bien común (la felicidad y la perfección de todos los agentes morales de la humanidad), conduce también a la recompensa de la felicidad y subyace a los buenos deseos de los seres humanos.
Cortesía
La cortesía es una pobre virtud cuando solo la motiva el miedo de ofender el buen gusto, debiendo ser la manifestación externa de una consideración simpática hacia los sentimientos de los demás. Implica también un debido respeto a la adecuación de las cosas, y, por consiguiente, un respeto a las posiciones sociales (sin que estas expresen distinción plutocrática).
En su forma superior, la cortesía casi se confunde con el amor; podemos decir, sin irreverencia, que la cortesía sufre largo tiempo y es generosa, no envidia, no se envanece, no se engríe, no comete inconveniencias, no es egoísta, no es fácil a la provocación, desoye el mal.
Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin cortesía, sin mostrar respeto a los demás, no somos mejores que los animales.
Al derivarla hacia las maneras de comportamiento social, Nitobe afirma que la cortesía es una gran adquisición, aunque no hiciera más que dar gracia a las maneras, ilustra su afirmación con el siguiente ejemplo: Caminaís bajo un sol abrazador, sin nada que os dé sombra; pasa a vuestro lado un conocido, japonés; os deteneís a hablarle, e inmediatamente se quita el sombrero (...) todo el tiempo que está hablando con vosotros el japonés tiene su sombrilla y está recibiendo el sol abrasador . ¡Qué tontería!, una gran tontería si su motivo no fuera éste: "Usted está al sol; yo siento simpatía por usted, de buena gana le cubriría a usted con mi quitasol, si este fuese bastante grande o si yo tuviese bastante confianza con usted; como no puedo darle sombra, debo compartir con usted las molestias" Ligeros actos de este género son la materialización de los sentimientos cuidadosos del bienestar de los demás.
Sin la veracidad, la cortesía es una farsa y una apariencia. La corrección, llevada más allá de los límites debidos - dice Masamune - se convierte en mentira.
Podemos decir - con Blanco -, que la cortesía es un conjunto de normas que nos da una sociedad, y que aprendemos desde la infancia, con el fin de manifestar un trato amable y cordial hacia los demás; sin embargo, agrega Blanco, Si entendemos la Cortesía como “el conjunto de estrategias que los hablantes utilizan de manera sistemática para asegurar y modificar el estatuto de sus relaciones sociales: para mejorar el trato amistoso, o para establecer un clima de respeto mutuo”, las palabras y frases que utilizan los jóvenes para comunicarse con sus semejantes están lejos de ser incluidas en la lista de las palabras que denotan un trato cordial y respetuoso sin que esta falta de formalidad sea una amenaza a la integridad de las personas
Veracidad
Tsu Tsu afirma que la sinceridad es el fin y el principio de todas las cosas; sin ella no existiría nada; habla de su naturaleza trascendental y duradera, de su facultad de producir cambios sin movimiento y de realizar sin esfuerzo, por sola acción de su presencia, sus fines.
De acuerdo con el diccionario, es veraz lo que se apega a la verdad, lo que corresponde a la realidad; la veracidad -cualidad de veraz- es el valor que nos hace comunicarnos con otros en base a la verdad de lo que sabemos, pensamos, sentimos o creemos.
Tres son los móviles de la veracidad que enumera Lecky, a saber: el industrial, el político y el filosófico, (...). En el aspecto filosófico, el más elevado al decir de Lecky, es donde la honradez alcanzó alto rango en el catálogo de las virtudes. De ella se dice que [la honradez] es la mejor política, Nietzsche afirma que es la más joven de las virtudes. Asociada a la honradez, la veracidad aparece en las sociedades industriales como una virtud de práctica fácil y provechosa.
La idea de honradez está íntimamente unida con el honor.
Honor
Por su etimología, Honor deriva del latín honoris, honos que describía ciertas cualidades (rectitud, decencia, gracia, dignidad, fama, respeto...) que deberían tener las personas que ejercen un cargo público. En latín originariamente honos significa el premio público que se le da a aquel al que se le supone o se cree que es recto y decente, y este premio de reconocimiento suele ser un cargo público de carácter político.
Recuperemos a Nitobe, de acuerdo con él, el sentimiento de honor implica una conciencia clara de la dignidad y el merecimiento personal; su opuesto -el deshonor- es el sentimiento de vergüenza, indicio de nuestra conciencia moral. El deshonor - agrega Nitobe - es como una cortadura en un árbol: el tiempo, en vez de borrarla, la hace mayor. La vergüenza - afirma Carlyle - es el solar de todas las virtudes, de las buenas maneras y de la buena moral.
En el nombre del honor se perpetraron hechos que no pueden hallar justificación en la ética; para contrarrestar - y aún dominar- tales excesos es necesario la práctica de la magnanimidad y la paciencia, virtudes recomendadas por Lyeyasu y Mencio, la ira provocada por una ofensa insignificante es indigna de un hombre superior; pero la indignación por un gran motivo es una cólera justa.
Un samurái solo tiene un juez de su honor y es su propia conciencia. Las decisiones que toma y como las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. Nadie puede ocultarse de sí mismo.
Sobre el honor, Mencio afirma que "amar el honor es una cualidad del espíritu de todo hombre; pocos imaginan que lo verdaderamente honorable está dentro de ellos y no en ninguna otra parte. El honor que los hombres confieren no es verdadero honor.
El honor se apreciaba entonces como el summum bonum de la existencia terrenal.
El honor ganado en la juventud crece con la edad.
Lealtad
Nitobe no describe específicamente a la lealtad, se refiere a ella como la obediencia voluntaria y consiente de un vasallo a su señor; como obediencia al llamamiento del deber, la sumisión ciega a una orden de una voz superior.
Para ejemplificar la lealtad, Nitobe recurre al siguiente paralelismo: Los lectores de Critón recordarán el argumento con que Sócrates representa las leyes de la ciudad, discutiendo con él acerca de su evasión. Entre otras cosas les hace decir [a las leyes o al Estado] "Puesto que tú has nacido, te has criado y te has educado bajo nuestra protección, ¡Te atreverás a decir una sola vez que no eres nuestra obra y nuestro siervo, tú y tus padres y todos tus antepasados!" Estas palabras que no impresionan (a los japoneses) como cosa extraordinaria; porque el mismo razonamiento ha estado largo tiempo en el bushido, con esta diferencia, que las leyes y el Estado se encarnaban en una persona. La lealtad es un producto ético de esta teoría política.
Sobre la lealtad, Salgado escribe que es una palabra que representa uno de los prioncipales valores en toda sociedad progresista y ha sido definida como una virtud que se desarrolla principalmente en nuestra conciencia, así como el compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos, lo que supone hacer aquello con lo que una persona se ha comprometido, aún cuando las circunstancias cambien; dicho de otra manera, es cumplir con la palabra que se ha dado; por tanto, alguien que es leal responde a una obligación que tiene con las y los demás.
La lealtad es la permanente devoción o fidelidad sobre aquello en lo que sienta honrado a pertenecer, puede ser una nación, una institución o a una persona con la que se tiene un fuerte vínculo emocional. La lealtad en una convicción, un compromiso de estar presente en cualquier circunstancia.
Demostrar lealtad, es demostrar honor y gratitud; su antónimo es la traición.
Hasta aquí los valores a los que se refiere Nitobe; el libro continua luego sobre otros aspectos de la vida samurái; al referirse a la educación, Nitobe dice que a los samurái se les educaba privilegiando la formación del carácter dejando al conocimiento en un lugar subordinado. Los tres pilares de la formación: Sabiduría, benevolencia y valor se atendían al mismo tiempo que la literatura -estudiada como pasatiempo- y la filosofía como auxiliar para la formación del carácter. El plan de estudios lo componían: Esgrima, ejercicios con arco, jiujitsu o yawara, equitación, manejo de la lanza, táctica, caligrafía, moral, literatura e historia; las matemáticas no se incluía en la educación pues eran consideradas no indispensable para las guerras. De las tres clases en las que Bacon divide al estduio por razón de su utilidad, a saber: para el goce, para adorno y para la capacidad, el bushido tenía decidida preferencia por la capacidad cuando su uso fuese el juicio y resolución de asuntos.
Otros aspecto de la formación del samurái se refiera a la disciplina. Para el samurái era particularmente importante la disciplina de la inhibición y la fortaleza para inculcarle el sufrimiento sin una queja y la enseñanza de la cortesía como exigencia para no perturbar el placer o la tranquilidad de los demás con manisfestaciones de tristeza o dolor, con el control de las emociones se pretendía que la cara del samurái no diera señales de alegría ni de ira, manteniendo los sentimientos más naturales en perfecto dominio, dejar traslucir las emociones era considerado poco varonil.
Otros aspecto de la formación del samurái se refiera a la disciplina. Para el samurái era particularmente importante la disciplina de la inhibición y la fortaleza para inculcarle el sufrimiento sin una queja y la enseñanza de la cortesía como exigencia para no perturbar el placer o la tranquilidad de los demás con manisfestaciones de tristeza o dolor, con el control de las emociones se pretendía que la cara del samurái no diera señales de alegría ni de ira, manteniendo los sentimientos más naturales en perfecto dominio, dejar traslucir las emociones era considerado poco varonil.
Un capítulo dedica Nitobe a la descripción del suicidio como forma de desagravio; cuando las acciones del samurái/caballero noble se juzgan como indignas y desprestigian o deshonran entonces procedía el suicidio, harakiri o seppuku; Suicidio por desentrañamiento que se realizaba de forma voluntaria por quienes habían cometido serias ofensas o habían sido deshonrados, el harakiri formaba parte de una ceremonia elaborada con presencia de asistentes; también era una manera de morir con honor para evitar caer en manos de enemigos y ser torturado.
Fin de la publicación.
BIBLIOGRAFIA
NITOBE, Inazo. (2025). BUSHIDO El código ético del Samurai. Trad. Jiménez de la Espada, Gonzálo. 10 Ed. Get a book editions, S.L. Col. Ingenios. Coppel, TX.
BLANCO ESTUPIÑAN, A. E., (2007). Hablando de cortesía. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (9), 27-32.
Instituto Niten. (17 de Agosto de 2025). Samurai. La historia de los samurai. https://niten.org/espanol/samurai
Lara Nieto, M. D., (2011). Reseña de "la benevolencia.Genealogía de una virtud política ilustrada" de Salguero Manuel. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 15(3), 372-375.
Moya Cañas, P., & Rodríguez Rodríguez, C. (2013). La rectitud es una cierta adecuación: la noción de verdad en Anselmo de Canterbury y Tomás de Aquino. Teología y Vida, LIV(4), 651-677.
New World Encyclopedia. (17 de Agosto de 2025) Nitobe Inazio. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Nitobe_Inazo
Pineda Cantillo Ivan. (2018). De la benevolencia a la ciudadanía compasiva: La recuperación de conceptos claves para el cultivo de la democracia. En Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología Volumen 13, Nº 41, 2018, pp. 29-45. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.scielo.cl/pdf/limite/v13n41/0718-1361-limite-13-41-29.pdf
Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Lengua Española. 23a Ed. en https://dle.rae.es/veracidad
Salgado, Alejandra. (Viernes, 27 de Octubre de 2023). Plumas Patrióticas. Lealtad, un valor fundamental en México. Consultado en https://elsoberano.mx/plumas-patrioticas/lealtad-un-valor-fundamental-en-mexico/
Sánchez Hernández, Arturo José. (s/f). Análisis Filosófico del Concepto Valor. En https://www.researchgate.net/publication/262634183_Analisis_filosofico_del_concepto_valor Consultado el 23 de Agosto de 2025.
Sánchez, C. (05 de febrero de 2020). ¿Cómo citar una Página Web?. Normas APA (7ma edición). https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/




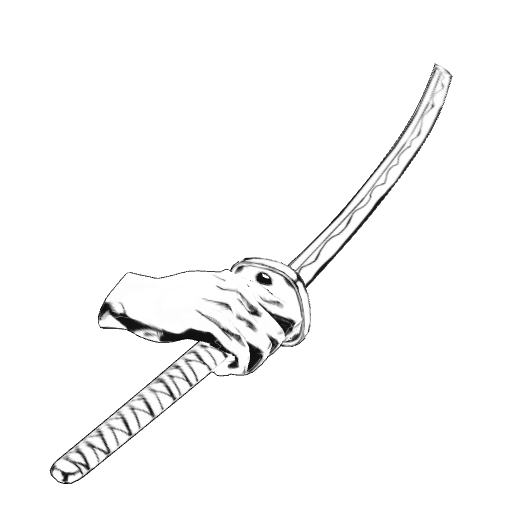


No hay comentarios.:
Publicar un comentario